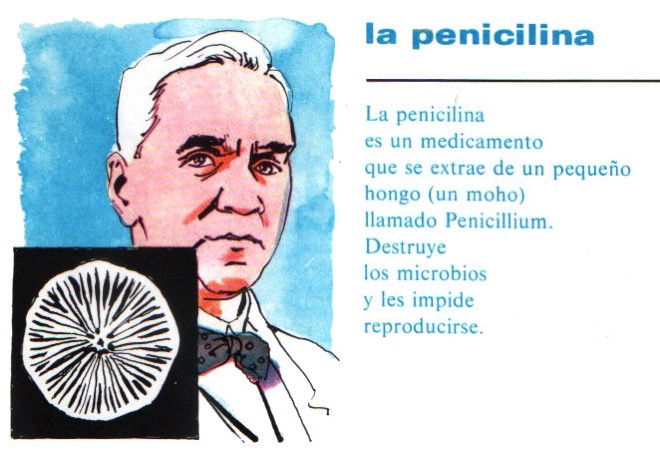 Todos –bueno, muchos– hemos oído contar la historia de cómo Alexander Fleming descubrió la penicilina. Según la historia «oficial» a la vuelta de unas vacaciones Fleming descubrió que algunas placas de Petri en las que estaba cultivando un estafilococo se habían contaminado con un moho que había entrado por una ventana abierta y observó que donde éste había caído los estafilococos habían muerto. Sumó dos y dos y de ahí a la penicilina, el primer antibiótico de la historia, unos medicamentos que, literalmente, han salvado millones de vidas.
Todos –bueno, muchos– hemos oído contar la historia de cómo Alexander Fleming descubrió la penicilina. Según la historia «oficial» a la vuelta de unas vacaciones Fleming descubrió que algunas placas de Petri en las que estaba cultivando un estafilococo se habían contaminado con un moho que había entrado por una ventana abierta y observó que donde éste había caído los estafilococos habían muerto. Sumó dos y dos y de ahí a la penicilina, el primer antibiótico de la historia, unos medicamentos que, literalmente, han salvado millones de vidas.
Hoy en día los antibióticos son fundamentales en la medicina, que se enfrenta con el serio problema de la resistencia a éstos que muchos microorganismos están desarrollando.
Pero eso es otra historia. Y la historia que conocemos del descubrimiento de la penicilina es fundamentalmente falsa.
Entre otras cosas: no había tales ventanas abiertas; en un primer momento Fleming había tirado a la papelera las placas de Petri contaminadas sin prestarles atención; no fue él quien demostró las capacidades terapéuticas de la penicilina, que por cierto no se produjo en masa hasta 1944, gracias a la segunda guerra mundial y al trabajo de Howard Florey y Ernst Chain, porque no había despertado especial interés en los laboratorios farmacéuticos, aunque no fue sino hasta el final de la guerra cuando la producción de la penicilina se volvió masiva y económica cuando este medicamento se convirtió en un verdadero salvavidas para la humanidad…
De hecho parece que tan siquiera fue Fleming el primero en observar las propiedades de la penicilina.
Sin embargo, como suele suceder La verdadera historia de la penicilina es mucho más apasionante de la «versión oficial»; una historia magníficamente contada por J. R. Alonso.


